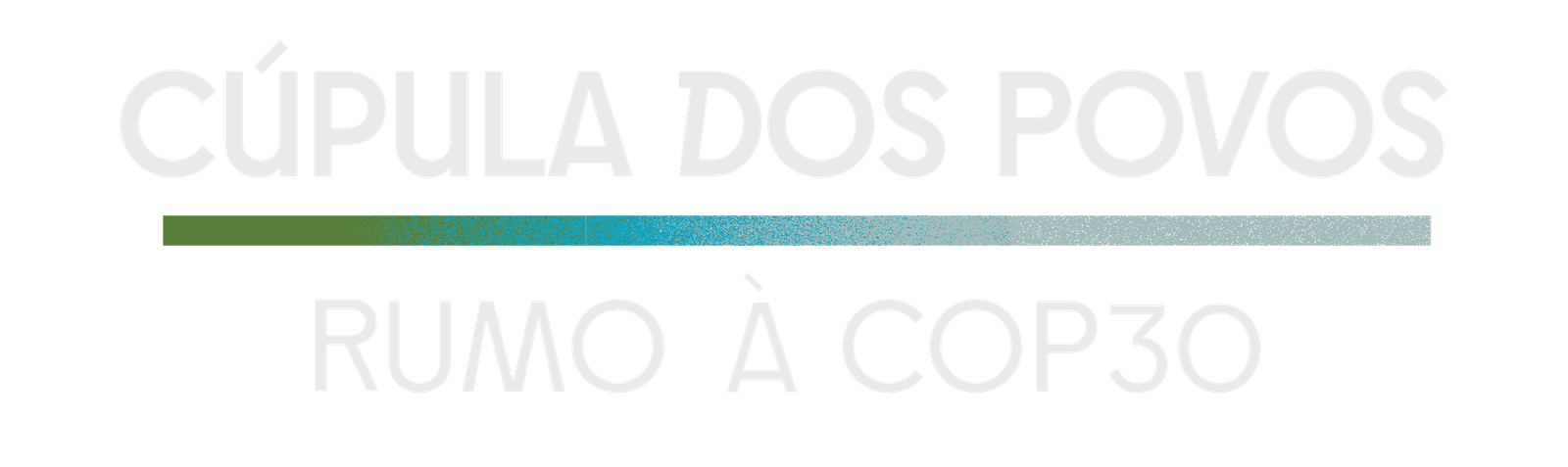08¿Qué hay detrás de los altos precios de hospedaje para la COP 30?
La crisis de hospedaje de la COP 30 pone al descubierto la omisión del Estado y la persistencia de la mirada colonial sobre la Amazonía
Bruna Balbi
8 de agosto de 2025
Cuando Belém (Pará) fue elegida para albergar la mayor reunión mundial sobre el clima, la COP 30, Brasil envió una señal al mundo: la Amazonía no es un bosque exótico para explotar, sino una protagonista política de nuestro tiempo. Y esta elección fue acertada. La Amazonía no es un telón de fondo: es el escenario. Aquí se decide el futuro climático del planeta.
Sin embargo, sectores del gobierno, de los medios, del empresariado y de la diplomacia internacional siguen viendo la región con la misma mirada colonizadora de siempre. En las últimas semanas, han crecido los argumentos como “la ciudad no puede albergar la COP” o “faltan condiciones básicas para recibir líderes mundiales”. Lo que estas críticas omiten es cualquier preocupación real por garantizar la participación de la población local y de los pueblos de la región.
La narrativa que busca descalificar a la ciudad como sede de la COP 30 es sintomática de un colonialismo actualizado, que intenta desplazar el centro del debate climático de nuevo hacia los polos hegemónicos del país—como el eje Río-São Paulo-Brasilia—donde las élites políticas y económicas se sienten más cómodas.
Es en este contexto que surge la polémica sobre los altos precios de hospedaje en Belém y municipios cercanos, ya reportados por medios nacionales e internacionales. Y con ella, un intento velado de sugerir que la ciudad no está a la altura de albergar el evento.
Aquí es donde el debate debe ser replanteado. Lo que está detrás de la explosión de precios no es la supuesta incapacidad de Belém o del pueblo paraense de recibir al mundo. Belém, de hecho, ya ha acogido eventos internacionales de gran envergadura, como el Foro Social Mundial, con una participación popular destacada y una articulación internacional sólida. Lo que estas críticas realmente revelan es el prejuicio persistente contra la Amazonía como lugar legítimo de organización política—y la omisión del Estado, que frente a la especulación eligió no actuar.
Amazonía: ayer y hoy
La mirada externa sobre la Amazonía cambia según la intención de controlar, usar o explotar sus territorios. Cuando los pueblos amazónicos resisten la ocupación, son tachados de salvajes—y el bosque, demonizado. Cuando se desea avanzar sobre sus tierras, se convierte en un vacío demográfico, como ocurrió con la construcción de la carretera BR-163. Y cuando se busca explotarla económicamente, surgen discursos ambientalistas que, bajo el pretexto de la conservación, intentan monetizar el bosque y desplazar a sus verdaderos guardianes. Esto es lo que ocurre ahora con la fuerte promoción del mercado de carbono.
“Pulmón del mundo. Infierno verde. Reservorio de biodiversidad. Patrimonio de la humanidad. Tierra de nadie. Granero de recursos naturales.” La lista es larga—y podría continuar con los muchos términos que ya se le han atribuido a la Amazonía. Pero siempre es importante recordar: al hablar de la Amazonía nos referimos a una región que supera los 6 millones de kilómetros cuadrados, atraviesa nueve países de América del Sur y comprende nueve estados solo en Brasil. No es poca cosa. Más de la mitad del territorio brasileño es Amazonía.
Es necesario repetirlo porque existe un desajuste evidente entre discurso y realidad—similar a lo que se observa en los mapas mundi, que distorsionan proporciones y encogen continentes enteros. África y América del Sur aparecen con frecuencia disminuidas en las representaciones cartográficas tradicionales, especialmente comparadas con los países que las colonizaron. Incluso Brasil—uno de los más grandes del mundo—suele representarse más pequeño frente a las naciones del Norte Global.
En este mismo marco imaginario, la Amazonía ocupa un lugar aún más marginal: una colonia dentro de la colonia, históricamente explotada incluso por sus propios pares. La vara del Norte Global encoge al Sur, pero ninguno de los dos ve la mayor selva tropical del mundo tal como es.
Esta incomprensión no es solo discursiva, es material. Hoy, la Amazonía se explota para la producción de soja destinada a los mercados europeo y asiático, con uso intensivo de agroquímicos. Está inundada por lagos de represas para la generación de energía hidroeléctrica para la industria y la minería. Tenemos bosques envenenados, biodiversidad en colapso, alteraciones en los regímenes de lluvia y aumento de los incendios. Los ríos son reemplazados por hidrovías y puertos para el transporte de mercancías. Un estudio de Terra de Direitos evidenció el crecimiento acelerado de instalaciones portuarias en la región del Tapajós, principalmente después de la creación de la Ley de Puertos (n.º 12.815) en 2013, con un conjunto de irregularidades en la concesión de licencias de operación. En diez años, el número de puertos en el Tapajós se duplicó.
Lo que está en juego en la crítica a la capital paraense de albergar la COP es la brutal contradicción de una conferencia climática que se realiza en el epicentro de los impactos socioambientales que sustentan el modo de vida de quienes la organizan.
Belém, una puerta de entrada a la Amazonía
Belém es una de las principales puertas de entrada a la Amazonía. Situada donde la selva se encuentra con el océano, la ciudad está profundamente marcada por su origen colonial. Esto se percibe en sus antiguos caserones, iglesias barrocas e incluso en la forma de hablar de la gente, pero también en sus ausencias: saneamiento precario y desigualdades urbanas persistentes.
Las vulnerabilidades estructurales de la ciudad, tan visibles como explotadas por la cobertura mediática, no surgieron por casualidad. Son resultado de siglos de explotación que concentraron la riqueza en pocas manos y relegaron a las mayorías a la marginalidad. La Amazonía urbana—Belém incluida—también fue moldeada por este modelo que separa naturaleza de humanidad y transforma todo en mercancía. Hoy, la factura llega en forma de desigualdad, exclusión y crisis climática. Una factura que afecta principalmente a quienes el Estado sigue negando derechos: población negra, pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Entonces, ¿qué hay realmente detrás de los altos precios de hospedaje? Más que oportunismo privado, se trata de omisión pública. La especulación avanza porque el Gobierno del Estado de Pará—legal y políticamente obligado a actuar—elige mirar como espectador.
La responsabilidad tiene nombre y dirección
El Código de Defensa del Consumidor es claro: aumentar los precios sin justa causa es una práctica abusiva. La Constitución Federal, en sus artículos 23 (V) y 24 (VIII), también establece que los estados tienen competencia concurrente con la Unión para legislar y fiscalizar materias relativas a la protección del consumidor y para actuar frente a desequilibrios económicos.
Es indispensable que los entes federativos ejerzan estas atribuciones con claridad y efectividad. En el caso de la COP 30, la respuesta más ágil y eficaz debe partir del Estado de Pará, cuya actuación se muestra decisiva ante la urgencia del problema.
Además, el gobierno estatal, bajo la dirección de Hélder Barbalho, está geográfica, institucional y políticamente más cerca de la situación. Es el ente más apto para actuar de manera inmediata y contener la especulación comercial, evitando que comprometa la imagen de Brasil—y, sobre todo, la participación popular en el evento.
La ausencia de estas acciones por parte del gobierno de Hélder Barbalho revela, al menos, un error político estratégico y, de forma más grave, una falta de compromiso con el protagonismo amazónico. Ante este escenario, también corresponde al gobierno federal asumir su responsabilidad: o exige medidas urgentes al gobierno paraense, o será corresponsable por las omisiones y sus impactos.
No se trata solo de controlar los precios de los hoteles. Se trata de garantizar que la COP 30 se realice arraigada en el territorio que más importa en este debate—la Amazonía—con la participación activa de pueblos indígenas, comunidades tradicionales, campesinos, movimientos sociales, juventudes periféricas y actores internacionales que creen en otro proyecto de mundo.
La disputa en torno a la COP 30 revela mucho más que una crisis de precios: expone el malestar histórico frente a la centralidad y, sobre todo, a la autonomía de la Amazonía. La cuestión no es solo dónde se realiza un evento, sino quién tiene derecho a hablar, decidir y existir.
El bosque no está al servicio de nadie más que de sí mismo. Ninguna hoja cae por casualidad—es tiempo de jambo, y se puede ver cómo las hojas cubren el suelo para recibir los frutos que caen desde lo alto para convertirse en alimento. Es de este ciclo propio, generoso e indomable que nacen los saberes, los cuerpos y las luchas amazónicas. La COP 30 en Belém es un llamado a la escucha y al compromiso. No habrá justicia climática sin reconocer—y respetar—este protagonismo.
Bruna Balbi es asesora jurídica de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y miembro de la Cumbre de los Pueblos hacia la COP 30.
Reproducción de artículo publicado en Le Monde Diplomatique Brasil